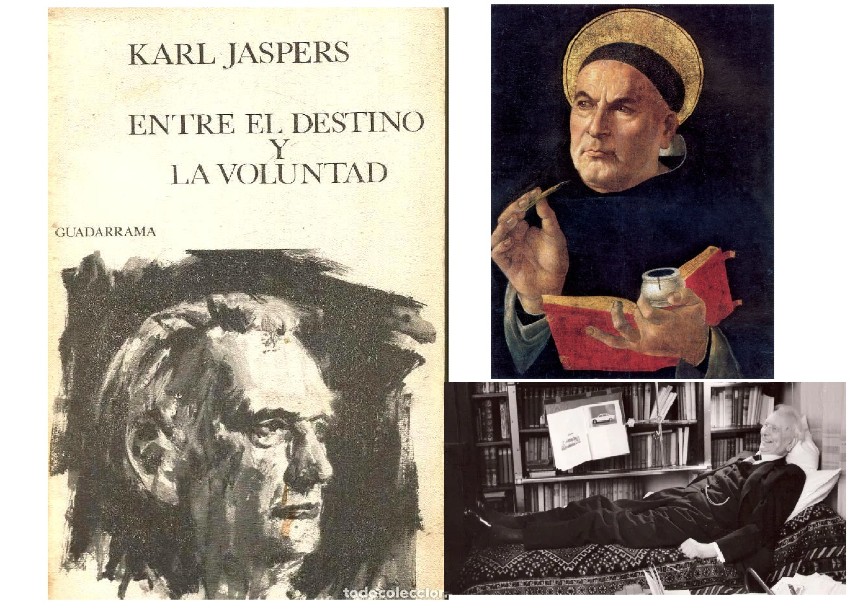
Alberto Cárdenas Patiño*
El 7 de marzo pasado, hacia las 4 de la tarde, fui invitado a la cátedra mayor Tomás de Aquino. Mi hijo Carlos me trajo en silla de ruedas a la sede central, más exactamente, al Auditorio Mayor Fray Domingo de las Casas para entregarnos el reconocimiento de SITA (Sociedad Internacional Tomás de Aquino) a dos tomistas dominicos y a este dominico laico de 84 años, tomista en estado salvaje, por haber intentado durante años un tímido cultivo silvestre (no evolutivo) de tal Tomismo… Y que se atrevió a rapar el micrófono cuando nadie lo esperaba.
Al pasar frente al parqueadero y ver el aviso de “Parking”, caí en la cuenta de que podría empezar refiriéndome a mi enfermedad crónica que sobrellevo por 15 años. Tal vez mi “parálisis agitante” sea una de las causas de mi cara de máscara.
I Podría ensayar, en perspectiva tomista, un acercamiento a la filosofía de la enfermedad y la medicina, buscando entretejer un lazo de textura integradora de cuatro cuerdas imbricadas utilizando a cuatro clásicos del pensar médico antiguo: el mítico Asclepio (médico filósofo, fallecido al final del siglo VI), Platón (libro III de la república), Tomás de Aquino y Karl Jaspers, ateniéndonos al modo de filosofar del epistemólogo hegeliano del eclecticismo Víctor Cousin (1792 - 1867), cuyo método estuvo posiblemente en interacción con la dialéctica y metodología de la disputa tomista.
Antes de comenzar tejiendo el lazo, recordemos lo que caracteriza a la enfermedad de Parkinson por la siguiente sintomatología: temblor, rigidez muscular y acinesia (inmovilidad), con pérdida de los movimientos automáticos y asociados. Es la expresión más importante de la degeneración del sistema extrapiramidal del sistema nervioso central.
Por sistema extrapiramidal se entiende el conjunto de los núcleos encefálicos en las vías nerviosas descendientes que de ellos se originan, destinados a la ejecución de los movimientos automáticos o semi voluntarios que acompañan a los movimientos voluntarios. Lo más grave del tratamiento es la imposibilidad de usar fármacos de función etiológica. El médico no tiene sino recursos sintomáticos porque no tiene conocimiento de la causalidad del proceso patológico.
II Platón alaba la sabiduría de Asclepio quien juzgó que la medicina solamente estaba destinada a aquellos de buena complexión física y observaban una vida frugal y se ven acometidos de alguna enfermedad pasajera. Por el contrario, para los cuerpos enfermizos, no creyó conveniente alargarles la vida y los sufrimientos. Pensando de esa manera, Platón concluía que la medicina no debería prolongar innecesariamente (La República, III) la vida de aquellos que no pueden recuperarse completamente.
III El filósofo Karl Jaspers, (1883-1969) contra las teorías platónicas sobre el papel de la medicina, partiendo de su experiencia personal de enfermo crónico incurable, sin expectativas positivas desde su nacimiento por los diagnósticos pesimistas, formuló una nueva filosofía sobre la medicina, la cual estaba fundada sobre la corporeidad imperfecta de los insanos y no ya desde la corporeidad perfecta de los sanos.
Jaspers demostró con su experiencia personal que, no obstante, su enfermedad incurable, podría no afectar para nada el hecho de ser útil y ejercer como filósofo en el marco de una comunicación trascendental, una comunicación existencial: evidenciando su alta inteligencia como médico psiquiatra, ejerciendo la docencia universitaria por toda su vida de enfermo, adaptando su cuerpo enfermizo para que no fuera una carga, integrando la vida útil con la debilidad, adaptándose a ella.
La “Existenz” no es lo que expresa la insanidad de la corporeidad imperfecta de los enfermos. Ésta se refiere al modo de ser más profundo y genuino de la persona que expresa la libertad de querer vivir contra las previsiones fatales del destino. El destino no nos determina, ni nos condiciona. Se trata de una idea de la “responsabilidad” frente a la “autoconciencia” de nuestra existencia, que reclama de nosotros nuestra proyección personal a través de la comunicación existencial: un alma perfecta que se expresa a través de un cuerpo imperfecto y no pueden existir separados. Esto, contra el dualismo que conduce al suicidio, al rechazo social, a la eugenesia y al exterminio en la roca “Tarpeia” (desde donde se lanzaba a los niños que nacían deformes) por aquellas mentes que consideran al enfermo como inútil, llamado a ser abortado. La “Existenz” nos permite superar nuestras limitaciones.
Recordemos al gran físico Stephen Hawking, quien llevó una vida plena, capaz de “total” comunicación existencial. En Colombia, precisamente en esta Universidad Santo Tomás, tuvimos un gran amigo, Ciro Angarita Barón, quien tenía una corporeidad imperfecta que expresaba un alma perfecta: calificado profesor universitario de derecho, que llegará a ser destacadísimo miembro de la Corte Constitucional “de Oro”, cuando comienza la vigencia de la Constitución de 1991. Este “vitalismo” jasperiano, fundado posiblemente en los vitalismos positivos de los místicos alemanes, como el del conocido dominico Meister Eckhart, y cruzado posiblemente por la fenomenología tomista de Brentano que potencia el concepto de voluntad como fuerza vital contra el destino corpóreo imperfecto.
IV En 1272, dos años antes de que muriera, escribió Tomás de Aquino un opúsculo dirigido al médico y Maestro Felipe de Castrocoeli sobre el movimiento del corazón. Castrocoeli le preguntaba a Tomás, cómo se movía el corazón del hombre, porque al parecer todo movimiento corpóreo provenía de este movimiento, que además lo movía a él.
No estaba claro si se trataba de un movimiento natural o voluntario. Tomás inspirado en Moisés Maimónides, respondió a Castrocoeli con una especie de “vitalismo tomista”, que puede entrar en diálogo con Jaspers. Porque el movimiento del corazón es una “operación vital” más que una “operación animal”. El alma está tan atada al cuerpo, que no puede existir sin él. El alma, por medio del cuerpo, expresa su existencia vital.
El Opúsculo enviado a Castrocoeli estudia el motor del movimiento del corazón y declara que ese motor que mueve el corazón es un principio intrínseco: el alma (vegetativa). Demuestra que este movimiento del corazón, a pesar de sus altibajos por la sístole y diástole, no es un movimiento violento sino un movimiento tan natural que basta que cese de latir para que muera el animal de manera integral, pues su alma vegetativa al mismo tiempo también cesa de impulsar el corazón.
Distingue entre los movimientos del corazón el movimiento rítmico natural y las alteraciones que sufre el mismo movimiento a causa de la aprehensión de los diversos objetos que pueden activar respuestas cardiacas por las pasiones, las emociones. Las pasiones fuertes pueden generar reacciones que desestabilizan la respuesta cardiaca natural.
Parece que Tomás se adelantaba a la psicología actual, enlazada a las especialidades cardiacas, considerando que los males o achaques del corazón no son simplemente físicos; sus causas también están ligadas a las emociones, a las pasiones relacionadas, por ejemplo, con depresiones por abandono, ruptura, muerte de familiares o amigos muy cercanos, etc. El parte médico de defunción del actor norteamericano Gene Hackman arrojó que su muerte, además de sus achaques, se relacionaba con la sensación de abandono al no encontrar a su esposa que había muerto días antes.
La alteración o el calor que siente la persona, son efecto del movimiento del corazón. Esa dependencia corpórea del alma, en la relación corazón-lama vegetativa, le sirve al Aquinate para demostrar que no es posible el dualismo que separa el alma del cuerpo, argumento ontológico histórico dominicano contra las creencias dualistas de los Cátaros. En suma, el movimiento corporal del corazón es ejemplo de la existencia vital del alma.
V Retornando a la metáfora del lazo, miremos si las cuatro doctrinas se imbrican a pesar de referirse a aspectos, en apariencia, no compatibles. Asclepio opta por una afirmación de intención política que condena a los enfermos a la exclusión y a la propuesta de prever formas de eugenesia, con lo cual son expulsados, sin compasión, los que carecen de la razón de existir. Jaspers atiende a Asclepio y Platón, pero buscando cómo el enfermo de manera concomitante lleva posibilidades de ser útiles y convirtiéndolas en oportunidades de desarrollar fortalezas. Tomás de Aquino se aproxima a Jaspers, pues su antropología no es dualista. Asclepio hipertrofia la selectividad. Platón aplaude a Asclepio. Jaspers, integra. El Aquinate, unifica la totalidad de todos los elementos, cuyo impulso inicial se debe al corazón.
JASPERS: la integración de la enfermedad es la vida.En 1901, Frainkel fijó la meta: el paciente, para hacerse dueño de la enfermedad, tiene que integrarla en su vida. Debe aceptarla como un hecho, contar con ella en sus planes y en sus cálculos, para que, en el margen restante, pueda rendir lo más posible. No tiene por qué avergonzarse de estar enfermo.
La búsqueda del propio camino es tarea de toda la vida. Los peligros ante los que uno sucumbe son el abandonarse a lo imposible. No es abandonarse a lo imprevisto, hundirse en la enfermedad, no distinguir con precisión entre estados sanos y enfermos, olvidarse orgullosamente de la dolencia.
JASPERS: La enfermedad no acarrea, como por ejemplo la mutilación de un miembro, el impedimento mecánico por un único defecto, sino que niega a calar en el mismo proceso de la vida, debilitándola constitucionalmente (Karl Jaspers “Entre el destino y la voluntad”; Ed. Guadarrama, Madrid, 1969).
El aislamiento, consecuencia de estar enfermo. De joven no podía hacer excursiones, ni bailar, ni montar a caballo, ni tomar parte en las diversiones de la juventud. Se me excluyó del servicio militar.
El efecto aislador de la enfermedad es, en lo más íntimo, inexorable. Uno se ve, en cierto modo, excluido sin que nadie lo confiese, tratado con compasión y rodeado de silencio. (Karl Jaspers “Entre el destino y la voluntad”; Ed. Guadarrama, Madrid, 1969).
DANTE ALIGHIERI: Eudaldo Forment dedicó un libro en el que enfatiza cómo Tomás, según Dante, no murió de muerte natural, sino que fue envenenado por orden de Carlos de Anjou, Rey de Nápoles, a causa del acoso de Carlos a una sobrina de Tomás, para evitar que el gran Maestro lo acusara en el próximo concilio. (“Santo Tomás de Aquino”; Eudaldo Forment 2017)
Hoy se recupera esta vieja discusión de si Tomás murió de muerte natural o asesinado. Dante Alighieri, recuerda que Tomás fue asesinado. El hijo de Dante, Pietro, se esforzó por mantener lo del asesinato contra la opinión de los historiadores franceses, pues, para éstos se corre el riesgo de que se divulgue algo que los galos prefieren ignorar. Los frailes secretarios de Tomás en sus declaraciones, para la canonización, son muy cautelosos al narrar la muerte de Tomás, así que la duda sobre su muerte persiste.
Sin embargo, el tema de la muerte de Tomás lo traigo hoy acá precisamente por esa imposibilidad de seguir viviendo ya no por enfermedad, o ya por voluntad ajena... Esos últimos momentos, que no se sabe a ciencia cierta cómo fueron realmente, pues, no se sabe si fueron a causa de padecimiento por enfermedad o por envenenamiento, son narrados por sus secretarios, los biógrafos autorizados que pudieron presenciar tales sufrimientos. Se dice que el cuidador de Tomás en su lecho de enfermo terminal fue Guillermo de Tocco, quien, como todo cuidador del enfermo, prolongó la corporeidad de Tomás para que el alma del Aquinate se expresara a través de él. Jaspers, se casó con su enfermera, Gertrude, quien aseguró los cuidados necesarios para que el alma del filósofo pudiera expresarse a través de su corporeidad imperfecta.
Entre la voluntad y el destino, gana la voluntad, no estamos destinados a morir o a estar muriendo: recordemos a Santa Francesca Cabrini (1850-1917), patrona de los migrantes, condenada por su enfermedad a unos cuantos meses y todo lo que hizo por los migrantes italianos en los Estados Unidos, persistiendo en vivir por varios años… Insiste Clint Eastwood, el gran actor y director de cine nonagenario, “ni el viejo, ni la enfermedad pueden contra la voluntad de vivir, no los dejen entrar...”
Tomismo en estado salvaje: es un tomismo no dogmático, que adopta el estilo de la disputatio.
Alberto Cárdenas Patiño* Nació en Villacaro, Provincia de Ocaña, Norte de Santander, el 15 de noviembre de 1940. Formado en el Colegio Jordán de Sajonia, el Estudio General de los dominicos, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Libre. Docente durante cuarenta años de las Facultades de Filosofía y Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Conferencista, escritor y ponente en Congresos Internacionales de Filosofía Latinoamericana, Ex Decano de la Facultad de Filosofía, Ex secretario general, Ex director de la Unidad de Planeación y Perfeccionamiento Docente, representante del Rector ante el Consejo de la Facultad de Derecho, Asesor del Rector General.
Nació en Villacaro, Provincia de Ocaña, Norte de Santander, el 15 de noviembre de 1940. Formado en el Colegio Jordán de Sajonia, el Estudio General de los dominicos, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Libre. Docente durante cuarenta años de las Facultades de Filosofía y Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Conferencista, escritor y ponente en Congresos Internacionales de Filosofía Latinoamericana, Ex Decano de la Facultad de Filosofía, Ex secretario general, Ex director de la Unidad de Planeación y Perfeccionamiento Docente, representante del Rector ante el Consejo de la Facultad de Derecho, Asesor del Rector General.
Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Universidad Santo Tomás.
ARTE-FACTO. Revista de Estudiantes de Humanidades ISSN 2619-421X (en línea), mayo-agosto de 2025 No. 33

